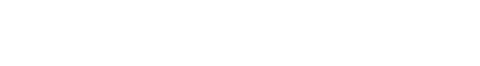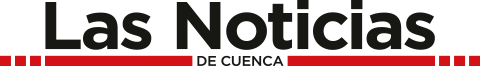Siete leyes, siete lustros
Hace ya treinta y cinco años que entró en vigor la Constitución y en ese breve periodo histórico el Parlamento español ha aprobado siete leyes de Educación. Ninguna de ellas, ni las seis que ya se han experimentado, ni seguramente ésta que acaba de aprobarse en el Congreso, habrán conseguido poner nuestro sistema educativo en los puestos de cabeza del ránking que mide la calidad en términos de preparación técnica ni de actitudes de los alumnos que han recibido la educación bajo las sucesivas normas en vigor.
Finlandia lleva cuarenta años con la misma ley. Los nórdicos están a la cabeza de esa gloriosa clasificación y en el escueto resumen que hacen de lo que consideran su mayor logro destacan que “el Sistema de educación finlandés garantiza igualdad de oportunidades para todos los niños en la educación básica, independientemente de su posición social y origen étnico”. Si además de la igualdad, el Gobierno dedica una importante participación de la riqueza que cada año crea el país (PIB) a la educación, nosotros podemos deducir que las oportunidades de las que gozan los estudiantes fineses deben ser muchas y de gran calidad.
¿Dieron ellos con la tecla al aprobar la ley? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué ley pactaron para conseguir tal longevidad, para que sobreviviera a los cambios de gobierno, a los cambios de ideología al frente de las instituciones políticas y educativas? ¿Por qué no hemos aprendido? ¿Por qué nos hemos empeñado en cambiar las leyes sin consenso, sin un gran pacto por la Educación? ¿Por qué nos hemos habituado a aceptar que en algunos asuntos tan importantes como el que nos ocupa queremos transmitir más la imagen de los grabados de Goya en que los españoles nos pegamos con garrotas que la de una sesuda asamblea de políticos que resuelven sus diferencias encontrando un punto de encuentro en el equilibrio, en la transigencia en beneficio del pacto?
La ley que se nos echa encima se aprueba sin acuerdo. Sin ningún acuerdo. Y, si hay que creer lo que aseguran los que deberían haber sido llamados a ser interlocutores, sin diálogo siquiera. Por no tener ni siquiera tiene asegurada la financiación para los nuevos créditos que la ley crea, ya que el dinero se fía a la negociación con la UE para la aplicación del Fondo Social Europeo a esos efectos. Financiación en diferido.
Nace esta Ley Wert incluso con el nombre equivocado pues debería llamarse la Ley Yogourt, ya que según todos los indicios viene con fecha de caducidad en la tapa como se deduce de las palabras de los portavoces de los diferentes partidos que en el Parlamento presentaron ¡Once enmiendas de totalidad al proyecto del Gobierno!
Nace con un gran disgusto y la oposición de la inmensa mayoría de la comunidad educativa. Y no sólo de los que se manifiestan, sino también de los trabajadores y trabajadoras de la Educación que de nuevo se enfrentan con disgusto y en silencio a nuevos cambios, nuevos criterios, nuevos retos con más alumnos por aula, menos presupuestos y más horas lectivas, con menores sueldos y menos incentivos, y la duda sobre la consideración que su trabajo merece a los gobiernos. Aunque no lo digan, así es y así lo han manifestado sus sindicatos.
Nace con el rechazo de los alumnos que se enfrentan a una ley ideologizada que recupera recursos caducos con criterios punitivos y castigadores y no formativos e incentivadores, con la espada sobre sus cabezas de una segregación temprana y con una realidad que ya han conocido: miles de becas perdidas, mayor concentración en el aula, ayudas de comedor cercenadas y promesas incumplidas.
También los representantes de los padres se oponen mayoritariamente a la ley, pues ven cómo se reducen sus posibilidades de participar de modo eficaz en el funcionamiento de los centros con la reforma de los Consejos Escolares prevista en la ley. Y, en general, se oponen a la ley aquellos que han valorado como una conquista social el hecho de que la Educación se considerara un Servicio Público Esencial, consecuencia de un derecho que pretende instalar la igualdad como piedra angular de un sistema de convivencia en paz y que podría invertir la realidad hoy aceptada por la inmensa mayoría de la población: la educación pública es esencial y mayoritaria en la oferta que el Estado debe hacer y la educación ofrecida por otros entes (privada o concertada) es subsidiaria y minoritaria.
Invertir esta situación abriría la puerta a un gran negocio. No cabe duda.
Todos coincidimos en que la Educación requería de una pensada y de una reforma, pero desde luego nadie (salvo el PP) deseaba que se hiciera ni de este modo, ni en esta dirección.
El modo: la imposición de una gran mayoría de rodillo. Sin diálogo, mostrando el rostro inclemente de la intransigencia, sin opciones para el acuerdo.
No debemos olvidar que esta ley sustituirá a otra, nacida en 2006 y que fue votada por todos los grupos paralamentarios a excepción del PP.
La dirección: dando carta de naturaleza a recursos educativos que creíamos desaparecidos para siempre y que han arruinado el sistema americano y han hecho del sistema británico, que era excelente, un sistema mediocre (estamos hablando de las reválidas que fueron suprimidas por la ley de Villar Palasí, ministro de Franco en 1970). La ley camina en la dirección de la segregación temprana de los alumnos (los buenos a Bachillerato, los demás a FP), a una edad en la que no es posible determinar sus aptitudes y actitudes de modo certero. La ley nueva hace desaparecer la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que existe en todos los países de la UE, y recupera la dualidad Religión-Valores cívicos (sin especificar de qué valores se trata), ambas evaluables con notas que pesarán sobre el currículum y podrán determinar las oportunidades de futuro de los estudiantes.
En resumen, la ley de Educación no ha sido bienvenida por la inmensa mayoría, esa a la que asigna el Sr. Rajoy la condición de gente satisfecha y convencida de las bondades de su acción de gobierno. Esa a la que parece aludir cuando habla (fuera de España) de la estabilidad política de nuestro país.
Pero nos tememos que, una vez más, se equivoca, confunde la realidad con sus deseos, y la estabilidad política con la mayoría absoluta usada como un rodillo asfixiante, inquietante y en ocasiones –como ésta– para caminar hacia el pasado, para caminar marcha atrás. Queda dicho.