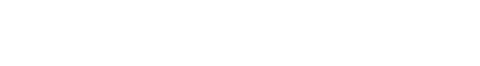El exterminio de los Amalecitas
Ningún tratado de paz como el firmado en Egipto puede ser tenido por tal en las actuales circunstancias, y nada va a exonerar de su culpa al Estado de Israel, por más que oculte bajo el sombrero de ala sus irrisorios tirabuzones en señal de prudencia política. El teatral acuerdo firmado en Egipto no es más que la condescendencia del verdugo ante la última voluntad del condenado a muerte. El mal está hecho, y nos tememos que todavía no está del todo consumado, pero insoslayable si nos guiamos por la inevitabilidad histórica del destino, marcado a fuego en la mente religiosa de un pueblo caracterizado por la obediencia ciega a un Libro cuya lectura llama a la muerte una y otra vez. Y nada les ha importado provocar el nacimiento de una generación de enemigos que les va a enfrentar durante lustros, quizá siglos. Siempre estarán justamente rodeados de un pueblo que clamará justicia contra ellos, genéticamente, hasta el fin de los días.
En efecto, y la demostrada eficiencia criminal de la hueste israelita está estrechamente relacionada con el mandato divino reiterado una y otra vez. Los ejemplos bíblicos de exterminio vengador son abrumadores, y según la experiencia conocida, nadie puede poner en duda su puesta en práctica con la rigurosidad ceremonial que les caracteriza, la de ahora y la de siempre. Su implacable eficiencia exterminadora está estrechamente relacionada con la cruel voluntad de su Dios, que es el nuestro, por cierto. Los ejemplos bíblicos de limpieza étnica son horripilantes; viene a cuento, por antonomasia, el clásico episodio de los amalecitas, en 1 Samuel 15:2-3: “Así dice el Señor de los Ejércitos: Voy a tomar cuentas a Amalec de lo que hizo contra Israel, atacándolo cuando subía de Egipto. Ahora ve y atácalo; entrega al exterminio todas sus posesiones, y a él no lo perdones; mata a hombres y mujeres, niños de pecho y chiquillos, toros y ovejas, camellos y burros”. El inacabado finiquito de Gaza no posee mejor descripción, y pueden añadirse muchas otras consignas criminales en una lista sangrienta casi interminable. Veamos: Ezequiel, 9:5 y ss.; 20:26 y 23:47; Deuteronomio, 2:34, 3:6 y 13:16; 2 Crónicas (Paralipómenos), 15:3 y 36:17; Éxodo, 12:29 y ss. y 31:15; Josué, 6:21 y 10:38-40; Levítico, 20:10 y ss., 20:27 y 21:9; Números, 31:17-18; 1 Samuel, 15:3; Jeremías, 11:22-23; Isaías, 13:15-16; Salmos, 106:38 y 137:9; 2 Reyes, 10:7-8, etc., etc., etc.; pueden comprobarlo horrorizados, en cualquier Biblia al uso. Las muestras de insensibilidad divina son numerosísimas, constantes, pertinaces, esplendorosas, dignas de todo rechazo humano, aunque tal parece que el pueblo levítico optó desde la antigüedad por someterse a la horrenda tiranía de Yahvé y ejecutar sus órdenes con la más abyecta sumisión y rigurosidad religiosa, y en ello persiste obcecadamente, a juzgar por los recientes acontecimientos, poseídos por el rimbombante convencimiento de ser el “pueblo elegido”, la vana presunción de superioridad moral de las sectas religiosas fanáticas de todas las épocas, incluidas las incontables iglesias cristianas: actualmente, unos cuantos miles, además de la nuestra, según los cálculos más optimistas. Dios debe estar sumido en cómica y extrema consternación, a causa de la inevitable incertidumbre sobrevenida, para decidir cómo y a quién otorgar sus favores. No le envidio en absoluto. En cualquier caso, la fe justificadora del favor de Dios se basa, fundamentalmente, en su Palabra supuesta, que en la opinión científica de personas razonables no es más que mitología escrituraria: una panoplia teologal fantaseada a lo largo de siglos caracterizados por la creencia generalizada en estrambóticas supersticiones religiosas. Nada de todo eso está reflejado en las fuentes antiguas más fiables —que yo aporto en algunos de mis libros—, ni en la llamada Arqueología Sagrada: absolutamente nada hay en el subsuelo judeopalestino que acredite la realidad histórica de la mitología bíblica, ¡nada! Sólo la ceguera de la fe lo sostiene.
Y la ficción es extensible al imaginativamente añadido Nuevo Testamento, la indiscutible empresa triunfal de asociar la nueva fe a las raíces bíblicas. Al fin y al cabo, ideas como la Trinidad de Dios, cuyas bases argumentales en la Torá son absolutamente inconsistentes por no decir ridículas, no son más que un intento fallido de asociar a Cristo al Dios mosaico, manteniendo el supuesto doctrinal del monoteísmo bíblico, con una excusa inaceptable para los otros pueblos de la religión del Libro, judíos y musulmanes, que justamente nos acusan a los cristianos de ser triteístas encubiertos bajo retórica evangélica. Además, los católicos hemos tenido la osadía de incluir una Diosa en nuestro panteón divino: la Virgen María, con lo que, si añadimos al Diablo, que, a juzgar por los males del mundo parece a todas luces un Dios tanto o más poderoso que el supremo, nos topamos con un Olimpo de 5 Omnipotencias, y eso sin tener en cuenta los miles y miles de vírgenes y santos locales, cada uno de los cuales posee su propio monigote y elevación altárica: ¡qué inmensa concentración de poder divino! Nadie nos supera en el tesoro de la fe, aunque los católicos, con muy contadas excepciones, no leemos nunca la Biblia, ¡¿para qué?! De hecho, somos, a toda honra, los cristianos más desconocedores de la palabra de Dios, cuyo mensaje recibimos “debidamente” elaborado por la casta sacerdotal: la llamada Tradición Apostólica, homilética incontestable, clave de la piadosa manipulación doctrinal y sectaria, el sostén ideológico de toda superstición.
He encontrado la inspiración de toda esa ateología herética, enfrentada a la estrambótica teología eclesiástica al uso, en un librito horrísono que anda por ahí descontrolado de mano en mano, con el título amenazador de LAS TRAMPAS DE LA FE (2023), escrito por un loco antisupersticioso, supuesto enviado del Diablo, que de ese modo venga maliciosamente su dolorosa y merecida expulsión del Paraíso. Según esa chulesca/impía fuente citada, la Teología es una seudociencia malargumentada sobre postulados absurdamente irracionales, descabellados, a tenor de los cuales, redundando en el ejemplo citado, 1 equivale a 3, y 3 son 1, poniendo en duda la exactitud matemática del sistema numérico de base 10, o bien, con otro ejemplo de ficción creencial, el pan/pan se convierte en carne humana y el vino/vino en sangre, gracias a una simple genuflexión ceremonial plena de emoción salvífica. Jamás lean el maldito libro citado, si quieren mantener su alma impoluta de pecado y alcanzar la felicidad en la vida eterna, además de librar de imprevistos desasosiegos pastorales a su párroco.
Y en fin: por más que la marrullera teología lo pretenda, es imposible armonizar al cruel y tiránico Señor del Sinaí con el Cristo del amor humano del sermón de la Montaña, y en consecuencia, yo me pregunto: ¿no habrá llegado el momento de abandonar ese culto al Dios de los Ejércitos, que nos hace cómplices de las peores injusticias divinas y nos permitiría vivir libres, en paz espiritual y a lo nuestro? Yo lo hago, y duermo a pierna suelta. El Evangelio cristiano se basta y se sobra para complacer al corazón afectuoso o simplemente endevotado, a pesar de sus flagrantes e infantiles contradicciones que, debidamente analizadas, son el testimonio más incontestable de su naturaleza total y exclusivamente humana: palabra de hombre, ni más, ni menos.
Tal parece, por otra parte, que Jehová no fue muy generoso con su elegido pueblo judío, a juzgar por el multisecular y horrible sufrimiento de que ha sido objeto a lo largo de la Historia humana, víctima de persecución, marginación racista, expulsiones masivas y odio, un odio profundo, maligno y generalizado, insoportable, injusto en grado superlativo, en especial por parte de los cristianos, y particularmente, de los católicos: seamos honestos, los papistas somos bastante responsables de las penurias sufridas por Israel. Pero quizá, esa irredenta inquina recibida haya sido la causa de su rechazo/abandono del sentimiento de solidaridad humana y compasión por sus semejantes propia de la especie, carencia que ahora han demostrado y puesto de manifiesto cobardemente, con una crueldad incontrolada hacia los más débiles e inocentes de sus semejantes: Gaza. Y no valen disculpas; los crímenes del terrorismo gazatí son incomparables con la maldad insoportable derrochada por los colonos israelitas contra los palestinos y cisjordanos durante años y años de invasión, crimen y latrocinio de sus tierras, casas, bienes, ganados y cosechas, y lo más repugnante de todo: en nombre de un Dios cruel, inmisericorde y racista. No vale justificarlo llamándose país democrático: los crímenes de las democracias modernas son incontables, y la colonización es un buen ejemplo de tantos, por no liarse a describirlos todos.
La Historia parece haber modelado sin pudor ni reparos de conciencia la mentalidad cruelmente vengativa, en grado insoportable, de la tribu mosaica, como la demostrada estos días, a costa de un pueblo inocente y sin capacidad de respuesta más allá de la testimonial Intifada, aunque obligado irremisiblemente a empuñar y sufrir el arma atroz del terrorismo, a causa de su imposibilidad de defensa convencional, a la que tendrían derecho si fueran un estado independiente. Los crímenes horrendos que dieron origen al genocidio apocalíptico perpetrado contra ellos fueron la respuesta esquizofrénica, desesperada, de una comunidad marginada, acosada, perseguida y esclavizada, y sin posibilidad de defensa organizada, humana y democrática. Se trata, insisto, de una guerra de exterminio ejecutada con la rigurosidad de un programa estricto, riguroso, implacable y detallado, de eliminación indiscriminada de seres humanos incapaces de defenderse “como Dios manda”, lo que bien puede ser catalogado de cobardía militar de la peor especie, dicho sin retórica discursiva idiota. Y todo induce a temer un futuro igual, o peor, interminable, que un tratado de paz estéril y amañado no podrá evitar. Tiempo al tiempo.