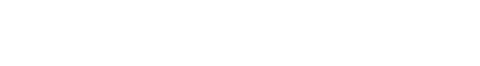Un artista, una ciudad
La róseo-dorada, casi mágica, atmósfera otorgada al altar mayor del templo por la luz solar filtrada por las vidrieras en su día diseñadas por el propio artista nimbaba el pasado domingo la misa funeral oficiada por el obispo en nuestra catedral por el fallecimiento de Gustavo Torner, sin duda alguna la figura artística más relevante de la cultura contemporánea conquense. Unas vidrieras ejemplo, cual tantos otros antes y después, de su íntima vinculación con nuestra capital, con la ciudad que le viera nacer y en la que iba a vivir podría decirse que siempre; con la ciudad en y desde la que iba a desarrollar su fecunda trayectoria artística, esa Cuenca por él aceptada como suya –“y además espléndidamente con todas las consecuencias”– como él mismo manifestara, sin que ello supusiera, en aras de su vocación intelectual, el renunciar a asomarse al mundo, un mundo que, llevado por su imperiosa necesidad de conocimiento, necesitaba descubrir; ese mundo que, en palabras de Fernando Zóbel, se iba a apañar para traérselo a Cuenca para, en ella y desde ella, situarlo a la base de su propio universo creativo: “uno pues está por ahí dando tumbos o haciendo cosas, pero que, al final, están enraizadas en el sitio donde uno ha comenzado a trabajar”. Una ciudad en y desde la que, por ello, iba a desarrollar tanto su personal peripecia vital como la gestación de su obra plástica y una ciudad a la que brindaría un regalo tras otro empezando por el impagable de conseguir la ubicación en ella, en los sesenta del pasado siglo, del Museo de Arte Abstracto, la institución que iba a poner a Cuenca, y de manera relevante, en la agenda cultural no ya solo nacional sino internacional. Una ciudad que también iba a recibir años después la asimismo inapreciable dádiva del asentamiento de la selección de su obra hoy recogida en el Espacio que, en buscado –y conseguido– diálogo con la propia arquitectura tardo-gótica del antiguo Convento de Dominicos en el que se asienta, lleva su nombre frente por frente, la Hoz del Huécar de por medio, de aquel. Un espacio concebido no como un ámbito museístico tradicional –¿cabría pensar que pudiera haber sido de otra manera al haber sido ideado por el propio artista desde ese su tan personal modo de entender el arte– sino como sereno ámbito de contemplación y de meditativo goce estético en otra muestra más de esa su permanente y mantenida ligazón con la ciudad a la par que de la singularidad de su más que diferenciada trayectoria por los predios del pensamiento y la plástica de nuestro tiempo. Tras su adiós tras tan pocas fechas después de la celebración de su centésimo cumpleaños, a la espera quedamos de que, para rematar los distintos actos que aquí y fuera de aquí –en la madrileña Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por ejemplo– han venido conmemorando a lo largo de este año esos sus cien de existencia, tengamos ocasión de acercarnos, precisamente en ese su recinto del antiguo Convento de San Pablo, a esa exposición en principio prevista para este mismo otoño que hay que esperar que no se demore demasiado y concrete definitivamente sus fechas de realización; esa muestra que se ha venido proyectando y que estará especialmente centrada en una de sus aventuras plásticas más emblemáticas, la de su serie “Vesalio, el cielo, las geometrías y el mar”, una, además, de las realizaciones preferidas, según propia confesión, por el artista.