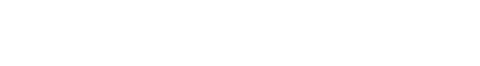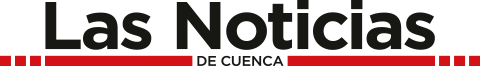Carmen Mota: "Los países más desarrollados tienen menos presencia de coches en su interior"
En el seno de la Escuela Politécnica de Cuenca en el año 2012 se puso en marcha el Observatorio Urbano de Cuenca con el fin de estudiar, desde las diferencias, los potenciales y las necesidades de la capital conquense en materia de urbanismo y movilidad. Se trata de un instrumento llamado a ser protagonista en el proceso de participación abierto por el Ayuntamiento de la capital para elaborar un Plan de Movilidad Urbana que este sábado celebrará su primer debate en la Escuela de Música. La coordinadora de este Observatorio que tiene el reconocimiento de ONU Hábitat como entidad colaboradora para la planificación mundial sostenible es Carmen Mota (Cuenca, 1977), arquitecta, profesora de la Escuela Politécnica y doctora con mención internacional en Territorio, Infraestructuras y Medio Ambiente, que hace hincapié en la importancia de ofrecer a la ciudadanía datos concretos que vayan más allá de las opiniones parciales que pueda tener cada cual para que cada uno pueda formarse un criterio sobre los problemas reales de la ciudad.
Que los ciudadanos estén bien informados de los problemas de la ciudad es el primer paso para tratar de resolverlos…
Sí, solo personas informadas pueden ser capaces de tomar decisiones certeras y objetivas. Es algo que se ha hecho en procesos de participación ciudadana en países anglosajones, donde existe mucha menos legislación porque precisamente es la comunidad la que ejerce un control sobre lo que acontece. Nosotros, desde el Observatorio, apostamos también por este sistema, basado en indicadores. No se trata de hablar en base a sensaciones o percepciones personales, a lo que estamos muy acostumbrados en Cuenca, donde escuchamos frases como “esta calle está colapsada” o “el tablao es una aberración”, sino determinar unos parámetros para hablar de saturación que nos muestren lo que verdaderamente ocurre: cuántos coches pasan por una determinada calle, qué día, qué retenciones se sufren, en qué minutos y, por supuesto, la fuente empleada y sus medios… Si, por ejemplo, se hubiera hecho un estudio previo a la peatonalización de Carretería, a lo mejor no hubiéramos estado cuatro años discutiendo si hay más o menos gente, sino que habríamos podido decir: a las 10 de la mañana del 10 de agosto en esta esquina había diez personas, y después de peatonalizar el centro hay o siete o catorce. Esa parece la dirección tomada cada vez con más frecuencia, porque la gente merece saber. Saskia Sassen, especialista de planeamiento urbano en la Universidad de Columbia y Premio Príncipe de Asturias en 2013, habla de “ciudades transparentes” por lo beneficioso que sería que estas no tuviesen secretos para el ciudadano y que las decisiones se tomaran en colaboración con la sociedad.
¿Qué problemas detecta el Observatorio?
Una de las cosas que hemos detectado es que, tanto en el centro como en los barrios, hay un fuerte descenso de la densidad poblacional, fruto de la burbuja inmobiliaria. En unos años en los que la ciudad alcanzó el 120 por ciento de la población de partida (45.100 habitantes en 1999 frente a 55.738 en 2014, según el INE), la urbanización creció, con los nuevos barrios, por encima del 200 por ciento. Además, la tendencia reciente subraya la pérdida de población, con 1.500 ciudadanos menos que en 2012. Esto tiene varias consecuencias y casi todas desfavorables. La primera es que somos prácticamente los mismos para mantener una ciudad más extensa y con un modelo menos compacto, más caro, lo cual solo puede llevarse a cabo aumentando la recaudación en forma de impuestos. De lo contrario, el mantenimiento de la ciudad, lógicamente, será peor, porque hay mucho más alumbrado, acerado, asfaltado, alcantarillado, parques públicos... Y eso es un problema que dificulta tanto el transporte público como la vitalidad de la ciudad. Somos prácticamente los mismos habitantes a distribuir por más calles, más plazas...
Lógicamente el transporte urbano se hace más costoso…
Efectivamente. Para mantener una red de transporte público, lo bueno es que haya una elevada densidad, porque así en cada parada habrá más demanda y el servicio será más rentable, lo que acaba retroalimentando un servicio mejor, en calidad y frecuencia. Pero aquí tenemos el caso opuesto: hay que desarrollar redes mucho más dilatadas, alargadas, lo cual tiene mayor coste en horarios, combustible y número de vehículos a poner en marcha, y luego se obtiene un menor feedback en cada parada. Esto, sumado a que en Cuenca se posibilita la llegada al destino en vehículo privado, sea aparcando sobre las aceras de la ciudad universitaria, en la rotonda del hospital en triple fila o en la puerta de la catedral durante el fin de semana, complica seriamente disponer de un servicio solvente de transporte público.
En cuanto a la falta de vitalidad, se refiere a que las calles están poco pobladas…
Sí. Jan Gehl, responsable de la peatonalización y revitalización de espacios públicos en Nueva York, Sidney, Londres o Saö Paulo, dice que, igual que a un niño pequeño, por muchos juguetes que le pongas, no le gusta estar en su habitación, sino en el salón donde están sus padres, donde hay vida, a todos nos gustan los espacios donde hay gente. Y en Cuenca esto se agrava con otros problemas de carácter económico, como la falta de demanda. Como dice el catedrático Miguel Ángel Troitiño, 56.000 habitantes no dan para todo, y en Cuenca no parecen funcionar adecuadamente dos grandes focos comerciales como son Carretería y El Mirador. No hay demanda suficiente para mantener dos polos tan extensos. Existen múltiples experiencias en el urbanismo postindustrial europeo. Por ejemplo, en una primera generación de new towns inglesas se proponían ciudades de 50.000 habitantes con varios focos comerciales. En la segunda generación se erradicaron dejando un único centro, habiendo comprobado empíricamente que una población de estas características no generaba la demanda suficiente para mantener varios polos. Ciudad Real, por ejemplo, con una población similar a la nuestra -a la que habría que sumar la de municipios vecinos positivamente poblados como Miguelturra- se ha negado a la apertura de un centro comercial de las dimensiones de El Mirador (sí posee uno similar a Alcampo). Su centro urbano, de una elevada vitalidad comercial, demanda día a día más y más calles peatonales, con sus comerciantes como portavoces. No parece un inconveniente para nadie no poder aparcar en la puerta del comercio, argumento tan escuchado en nuestra ciudad.
Entiendo que la ampliación de la ciudad registrada en los últimos años lleva a muchos conquenses a utilizar el coche para ir al trabajo o al centro y hace que en Cuenca se abuse del coche…
Eso y la costumbre. En realidad las distancias que acostumbramos a llevar a cabo a través del vehículo privado son más que asumibles, por supuesto que en transporte público, pero también caminando o en bicicleta. Un hecho que a mí me marcó como estudiante de Arquitectura y como futura arquitecta fue tener como profesor a José María Ezquiaga (después trabajaría años en su estudio), premio nacional y premio europeo de planificación en 2013 a raíz de proyectos como el Plan Insular de Menorca o Madrid Centro. En el año 1998 y ante 120 alumnos que no salían de su asombro afirmaba que, sin duda alguna, en un futuro la mayor presencia de vehículos en las calles sería un marcador de subdesarrollo. En la España del siglo pasado no entraba en nuestros esquemas. 20 años después, su argumento es incuestionable. Los países más desarrollados, como las ciudades con un PIB más alto, tienen menos presencia de coches en su interior, como fácilmente constatamos al viajar al centro y norte de Europa.
¿Qué soluciones plantea para que la gente coja menos el coche?
Obligar al cumplimiento de la legislación y una labor de concienciación, para empezar. Me parece muy interesante algo que desarrolló el Ayuntamiento de Pontevedra, premio europeo Intermodes: el ‘Metrominuto’. Eligieron una serie de ítems, 26, que coincidían con focos de interés de la ciudad (la Universidad, el Ayuntamiento, la zona administrativa, el hospital, el casco histórico…) y se unieron por las sendas peatonales por las que la gente acostumbra a ir de uno a otro; conocidas esas sendas y sus distancias y calculada la velocidad que lleva la persona caminando, una media de cinco kilómetros a la hora, se calculó en minutos cuánto tiempo separaba cada distancia. El resultado fue “sorprendente”, porque en una ciudad como Pontevedra, que es de una extensión superior a Cuenca, hablamos de distancias de siete, once, veinte minutos; distancias que deberíamos acometer andando incluso por salud: en materia de contaminación, estamos muy por encima de los valores que ahora mismo nos exigen y recuerdo un estudio del Centro de Estudios Sociosanitarios de la UCLM que concluyó que escolares de una quincena de colegios de Cuenca y provincia se movían por debajo de lo deseable a su edad, presentando riesgo severo de obesidad y enfermedades diversas.
Muchas voces apuntan a que faltan aparcamientos en el centro, pero esto se percibe también en algunos barrios…
Efectivamente. En Las Quinientas, por ejemplo, en el momento en que sitúan la Escuela Municipal de Música, como todos llevamos a los niños a la escuela con un coche, porque nadie va en autobús con sus hijos, hay unas horas a las que el barrio se satura. A lo mejor esta falta de aparcamientos se podría solucionar con una zona verde que complemente la azul actual para dar prioridad al aparcamiento residencial de cada barrio, tal y como ya han hecho la mayor parte de las ciudades de nuestro entorno. Disminuyendo el problema de aparcamiento disminuye el problema del tráfico. Y lo que está claro es que el problema de movilidad no es del centro, sino transversal, en toda la ciudad. No hay más que darse una vuelta a las nueve de la mañana por ciertos colegios con triple fila de coches. Aquí hay que recordar que desde hace tres años en nuestra comunidad autónoma se ha creado un distrito único y la cercanía al centro escolar no computa a la hora de asignar plaza, lo que conlleva un retroceso en políticas de movilidad sostenible. Somos aficionados a ensalzar el modo alemán de hacer muchas cosas, pero en Munich, si quieres llevar a tu hijo al cole, hay un único criterio: la cercanía. A cada barrio le corresponde solo un colegio gratuito. Esto no solo impide la movilización de un buen número de padres motorizados acercando a sus vástagos a la escuela: incide, además, en la autonomía, salud y educación cívica del menor. Tampoco es del todo comprensible el argumento de que al peatonalizar Carretería el resto de vías se hayan “saturado”. Cualquier peatonalización debe estar completada por medidas que apoyen una movilidad sostenible, consiguiendo así el descenso de vehículos en toda la ciudad. La pregunta es: ¿qué medidas se han tomado o se piensan tomar en este sentido?
Lo que sí ha hecho la peatonalización es dar vitalidad a Carretería...
Pero ha ocurrido lo que en un buen número de ciudades apuntan múltiples urbanistas, como López de Lucio o Fariña: la invasión del uso recreativo ha sustituido a las actividades de primer orden en nuestras plazas. Las terrazas han supuesto una ampliación del ejercicio de la hostelería en metros cuadrados que supera el 170 por ciento respecto al escenario previo a la peatonalización. Los consistorios de Madrid o Barcelona clausuran ya negocios de este tipo por un uso invasivo del espacio público mientras aumentan los ciudadanos que obtienen indemnizaciones cuantiosas a cargo de ayuntamientos condenados por inacción frente al incumplimiento de legislaciones locales y nacionales. Es clave entender que, como también apunta Troitiño, el abandono por parte de los vecinos del barrio acabará por el cese de toda actividad a medio plazo. Establecer una batalla vecinos-hosteleros es cortoplacista. Claro que, si se despeatonalizara Carretería, ¿optaría el Consistorio por ceder al tráfico metros cuadrados actualmente destinados a la hostelería o a los viandantes?
Una de las conclusiones de la primera mesa redonda sobre movilidad fue que lo que faltan en el centro son árboles...
Sí, se incidió en la ausencia de árboles, y también en otras cuestiones como la falta de protección de los inmuebles que constituían la identidad de la ciudad baja del siglo XX y el escaso decoro y mantenimiento de demasiadas fachadas comerciales, en las antípodas de ciudades que presentan ordenanzas de calidad, como Barcelona o Santiago de Compostela. Medidas como esta, sin coste económico, deberían considerarse con urgencia.
¿Qué le parece el proceso de participación abierto por el Ayuntamiento para elaborar un Plan de Movilidad Urbana?
Es elogiable que quiera emprender un proceso de participación ciudadana, porque estos, cuando son reales, son tan largos como complejos. Para que el proceso verdaderamente se intente ofrecer con toda la honestidad que requiere, lo que sí pediría es el no posicionamiento previo: los políticos deben ceder el protagonismo a la ciudadanía, porque si queremos que la ciudad resulte del consenso ciudadano, deberían abstenerse de ofrecer opiniones posicionadas. Sería como desvelar el final de la novela sin dar oportunidad a leerla. Solo ofreciendo información, entendiéndola y desmenuzándola empezaremos a estar en disposición de tener el debate complejo que la ciudad se merece. La ciudad, como decía Ortega y Gasset, es el máximo exponente de la técnica, y solo comprendiendo su complejidad estaremos en disposición de ofrecer las soluciones que merece.