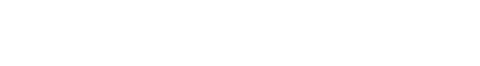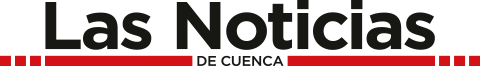El científico del CSIC destaca que todos podemos contribuir aunque sea mínimamente "y nos parezca una aportación pequeña y despreciable", puesto que "es la suma de esas contribuciones pequeñas las que suponen un cambio global".Un estudio en el que ha participado el científico de Quintanar del Rey, publicado recientemente por la revista oficial de la Academia de Ciencia de los EEUU, demuestra que las emisiones de bromo natural contribuyen notablemente a la destrucción de la capa de ozono.
El científico del Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Alfonso Saiz López (Quintanar del Rey, 1976) junto a un equipo internacional ha realizado un estudio que evidencia que las emisiones naturales de bromo natural que llegan a la estratosfera desde los océanos contribuyen notablemente a la destrucción de la capa de ozono, algo que hasta ahora generalmente se asociaba a la emisión de compuestos antropogénicos es decir, generados por las actividades humanas.
El estudio –publicado recientemente en la revista oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (PNAS)– es el primero en cuantificar estas emisiones naturales procedentes de la actividad marina. La medición se ha realizado a bordo del avión no tripulado ‘Global Hawk’, como parte de la misión ‘Airborne Tropical Tropopause Experiment’ (ATTREX) de la NASA, y deja datos tan relevantes como que “cualquier cambio en el futuro estado de los océanos, que suponga un incremento de las emisiones, conducirá a una mayor destrucción de la capa de ozono”.
El científico quintanareño, que actualmente dirige el departamento de Química Atmosférica y Clima del CSIC, señala que los resultados de este proyecto de investigación aportan una nueva visión a la lucha contra el cambio climático. Y es que además de poner de manifiesto conclusiones sorprendentes como que la cantidad de bromo inyectada a la estratosfera en el Este y Oeste del Océano Pacífico es muy similar, a pesar de las importantes diferencias en química y transporte atmosférico entre ambas regiones, sirve de modelo para estudiar otros compuestos halogenados de origen natural que no están en el Protocolo de Montreal (tratado internacional que desde 1989 trata de reducir las sustancias que agotan la capa de ozono).
P.- Según los resultados de este novedoso estudio ¿En qué medida afectan las emisiones de bromo natural?
R.- Hemos descubierto que estos compuestos viven lo suficiente en la atmósfera como para ser transportados a la estratosfera –región que entre 20 y 50 kms alberga la capa de ozono– donde inician ciclos de destrucción muy parecidos al de los compuestos antropogénicos como Clorofluorocarbonos o Halones, que son los que hasta ahora se asociaba a la destrucción de la capa de ozono, que como sabemos es fundamental para mantener la vida en la superficie de la tierra tal cual la conocemos porque filtra la radiación ultravioleta dañina que nos llega del sol. El estudio cuantifica en un 20% la contribución natural de los compuestos destructores que llegan a la estratosfera en forma de compuestos orgánicos halogenados, que son emitidos desde los océanos como resultado de la actividad del fitoplancton, lo cual lo hace muy interesante dado que esta actividad depende de variables que son susceptibles de cambiar temperatura o acidez de océano con el cambio climático.
P.- ¿Qué medidas habría que adoptar?
R.- Lo que plantea es un paradigma bastante complejo porque las emisiones de compuestos naturales que llegan a la estratosfera son particularmente activas destruyendo ozono cuando se mezclan con los compuestos antropogénicos, es decir, si eliminamos del sistema todos los compuestos antropogénicos las emisiones naturales de bromo no destruirían mucho, por eso no había agujeros de ozono antes de 1980. Es la mezcla de esos compuestos generados por la actividad humana con los naturales emitidos desde los océanos lo que cataliza el proceso de destrucción, por lo que es fundamental que la comunidad científica siga supervisando la evolución en la estratosfera y que esa información se utilice en las actuaciones políticas que se realicen para regular las emisiones.
P.- ¿Cómo se está comportando la lucha contra el cambio climático?
R.- El protocolo de Montreal que es el acuerdo internacional que regula las emisiones de antropogénicos destructivos ha servido para eliminar las emisiones en las últimas dos décadas. Ha sido un protocolo muy eficiente en el control de estos compuestos y creo que se puede decir que ese acuerdo internacional ha sido un ejemplo de cómo las sociedades cuando se unen son capaces de poner freno a un daño que podía tener implicaciones muy graves para la vida sobre el planeta. Lo que ocurre es que estas dos décadas se han ido descubriendo otros gases dañinos que no están recogidos en el protocolo y por tanto sus emisiones no están controladas.
El protocolo es dinámico, de modo que cuando la comunidad científica descubre un gas resultado de actividades humanas que es emitido a la atmósfera y tiene una potencial capacidad de destruir ozono, se incluye para su regulación. Es un proceso de retroalimentación en el que la ciencia identifica y el protocolo de Montreal a través de acuerdos entre diversos países, regula. Ahora, con este estudio se crea un paradigma para estudiar otros compuestos halogenados cuyas emisiones no están controladas por el Protocolo de Montreal.
P.- ¿Qué deberían tomar como base los ciudadanos de a pie para contribuir a esa reducción?
R.- Debemos ser conscientes de las actividades cotidianas en las que tomamos parte y que conllevan la quema de combustibles fósiles y por tanto emisión de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono o metano a la atmósfera, gases que atrapan el calor e inducen un calentamiento global en la atmósfera, que ya asciende a un grado en promedio global desde 1980. Todos podemos contribuir a minimizar eso mediante nuestras actividades cotidianas intentando reducir al máximo posible esas emisiones, y esto se traduce por ejemplo en el tráfico de las ciudades, que además de emitir compuestos contaminares también emiten dióxido de carbono. Podemos reducir el uso de vehículos en la medida que podamos y hay una serie de actividades en las que todos podemos contribuir aunque sea mínimamente y nos parezca una aportación pequeña y despreciable, es la suma de esas contribuciones pequeñas las que suponen un cambio global.
P.- Sin embargo, y lo vemos en el ejemplo de Madrid, cuando se adoptan medidas de restricción de vehículos no se encaja del todo bien. Es como que el deterioro de la capa de ozono se nos sigue quedando como algo lejano...
R.- Para nada lo es, al fin y al cabo todos vivimos dentro del mismo envoltorio de aire, y todos somos parte del mismo, por tanto no podemos ser ajenos a la evolución de la atmósfera que nos sostiene y sostiene la vida tal cual la conocemos en el planeta. Todos contribuimos de una manera u otra al mantenimiento o daño de esa atmósfera y hemos de sentir el problema como algo nuestro, no podemos evadirnos, sobre todo en regiones del centro de España como C-LM donde las predicciones del cambio climático son particularmente agudas. El problema del calentamiento global es eso: global, y no podemos abstraernos de ello. Muchas veces lo que ocurre en un continente termina afectando a otro. Por tanto todos somos parte de ese conjunto y lo tenemos que ver como parte de todos, independientemente de que vivamos en un sitio u otro, en una ciudad o en el medio rural.
P.- ¿Por qué es especialmente agudo el cambio climático en nuestra región?
R.- Por su localización. C-LM está en el centro de la península y las predicciones apuntan a que habría cambios significativos en el régimen de precipitación y en la evolución de la temperatura promedio; y es una región particularmente sensible a estos cambios, con lo cual tenemos que tener una concienciación especialmente aguda en C-LM respecto a este tipo de problemática.
P.- Castilla La Mancha tiene un plan estratégico contra el cambio climático ¿Se está haciendo lo suficiente?
R.- Me consta el esfuerzo de la Junta por empujar esta estrategia regional que tiene como pilar fundamental reducir las emisiones de CO2 sobre todo en aquellos sectores no regulados, y también para paliar el calentamiento e incrementar la capacidad de sumidero de las formaciones vegetales en la región. Las señales están ahí, son irrefutables, se está produciendo un cambio y efectivamente las administraciones y el conjunto de la sociedad ha de ser consciente de este cambio y de que tenemos que actuar para prevenir en la medida de lo posible que se vaya agudizando.
P.- El ascenso de temperaturas que se están registrando, no de forma puntual sino en el histórico de la región ¿Es un síntoma de cambio climático?
R.- Es importante no mezclar el tiempo meteorológico con los promedios de temperaturas globales que definen el cambio climático que podemos definir como un cambio significativo y duradero, y esto lo separa del tiempo meteorológico,. Pero sí es cierto que este tipo de picos de temperatura y eventos de calor inusuales se están haciendo más frecuentes y la comunidad científica lo asocia al cambio en las temperaturas globales.
P.- El estudio sobre las emisiones de bromo natural se ha conocido tras su publicación en los EEUU, ¿Paralelamente ha desarrollado algún otro proyecto novedoso?
R.- Pues hay otro estudio que está a punto de publicarse, pero todavía está embargado.
P.- ¿Podemos conocer algún adelanto?
R.- Pues podemos decir que lo que hemos descubierto es que la quema de masa forestal en el centro de África y en el Sudeste Asiático afecta, de una manera hasta ahora no descubierta, a la concentración de ozono en mitad del pacífico. Es decir, tiene un efecto climático sobre áreas alejadas de las zonas de quema forestal que hasta ahora no se había detectado.
P.- ¿En qué proyecto está embarcado en estos momentos Alfonso Saiz?
R.- Ahora estamos trabajando en un instrumento que volará en el satélite español de observación de la tierra UVAS que nos permitirá hacer medidas de gases y aerosoles desde el espacio a una resolución espacial muy alta y con ello entender mejor problemas como el de la calidad del aire y poder hacer predicciones sobre a medio plazo.
P.- ¿Tras su trabajo como científico de la NASA, y como asociado en el Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard, sigue manteniendo relación laboral con EEUU?
R.- La relación profesional con diferentes grupos de investigación es magnífica. Ssigo siendo científico afiliado de NASA con lo cual paso un mes cada año en California, y muchas de las investigaciones que llevamos a cabo aquí lo hacemos en colaboración con grupos de EEUU especialmente con la NASA, sobre todo en trabajos que requieren de una infraestructura o recurso en los que España no puede contribuir.
P.- ¿Cómo está la situación de la investigación en España?
R.- Venimos de unos años muy difíciles en cuanto a la inversión pública en I+D y en este último año se ha incrementado mínimamente por lo que no podemos hablar de un cambio de tendencia. En estos momentos es claramente insuficiente. Hay necesidad de incremento, sobre todo para que los investigadores jóvenes tengan la oportunidad de desarrollar su carrera en España, algo que actualmente es muy complicado. El paso por laboratorios de otros países es muy enriquecedor y aconsejable, yo mismo regresé hace seis años, pero el país tiene que tener después esa posibilidad de ofrecer un retorno para que los investigadores, una vez formados, desarrollen el grueso de su carrera científica en nuestro país. Y eso en estos momentos es muy complicado para los más jóvenes.
P.- ¿Nos falta visión a medio plazo de la aplicación de la investigación en proyectos?
R.- Sí, la percepción social de la investigación científica en nuestro país es un problema poliédrico. Probablemente una buena manera de afrontar la continuidad de la inversión desde las instituciones sería tener acuerdos de Estado entre los diversos partidos políticos para garantizar una financiación razonable y continuada en el sector de I+D, que tiene todas sus implicaciones posteriores, no solo en la investigación básica que es fundamental sino en investigaciones aplicadas. Creo que a diferencia de otros países falta esa visión a medio plazo en la financiación y en su continuidad.
P.- Como quintanareño que está en la primera línea de la investigación mundial ¿Qué consejo le da a los jóvenes conquenses que se decidan por la ciencia?
R.- Elegir el camino científico que más les haga disfrutar, conocer el entorno que nos rodea y a través de ese conocimiento intentar preservarlo.