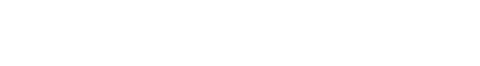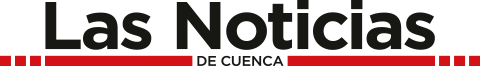Jorge Díaz Ibáñez ofrece la cuarta conferencia del Centenario de la muerte de Alfonso VIII

¿Quién elegía a estos primeros obispos? ¿Por qué motivo gran parte de ellos eran cristianos mozárabes toledanos? ¿De dónde procedía el importante patrimonio que aglutinaron? ¿Quién era en realidad San Julián? Estas son algunas de las preguntas a las que el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Jorge Díaz Ibáñez respondió ayer en la conferencia impartida dentro del Seminario sobre ¡La Tierra de Cuenca en Tiempos de Alfonso VIII¡ que el IDEC y la UNED están llevando a cabo para conmemorar el “VIII Centenario de la muerte de Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet”.
Según Jorge Díaz Ibáñez, el cabildo de la diócesis conquense -fundada en 1182 por el papa Lucio III- tuvo escasa potestad en la selección de los mismos, pues quien realmente tuvo un papel relevante fueron la monarquía, el pontificado y, desde el siglo XIII, los arzobispos de Toledo, lo cual explica que en referido siglo gran parte de los obispos de Cuenca fuesen cristianos mozárabes toledanos (“muchos de ellos, afirma el profesor, personajes, además, próximos a la monarquía y a los arzobispos de la ciudad toledana)” como San Julián -segundo obispo de Cuenca (1198-1208)-, que no era, en contra de lo que nos quisiesen hacer pensar desde el siglo XVII, burgalés, y que ni mucho menos procedía de una “familia cristiana de rancio abolengo”.
“Es importante romper este tópico en relación a la figura de San Julián, pues hace ya varios años el destacado analista Ángel González Palencia descubrió en el archivo de la catedral de Toledo una serie de documentos redactados en árabe donde aparece un tal “Julián Ventauro”, hijo de Tauro, arcediano de Calatrava en 1197 (dignidad en el cabildo catedralicio de Toledo), realizando una serie de operaciones económicas, por lo que, pese a que no se atreviesen a admitir en el siglo XVII que el segundo obispo de Cuenca, que además iba a ser santificado, procediera de una familia mozárabe, así fue” -afirmó el profesor-.
Pero Jorge Díaz Ibáñez no se centró únicamente en la procedencia de San Julián, ni en la importancia de la concesión que realizó en 1201 de los primeros estatutos para consolidar la institución o de los acuerdos que estableció en 1207 entre el cabildo catedralicio y el concejo de la ciudad para regular las competencias de las jurisdicciones civil y eclesiástica en relación a los delitos cometidos por los “servidores del cabildo”, sino en otros muchos aspectos de la idiosincrasia inicial de la diócesis conquense como, por ejemplo, su importante patrimonio.
Según Jorge Díaz, gracias a las donaciones del proceso de dotación inicial de la misma en época de Alfonso VIII principalmente, los obispos de Cuenca formaron un importante patrimonio señorial puesto que, aparte de una serie de rentas procedentes del diezmo o de bienes rurales como molinos hidráulicos, salinas o portazgos regios, tuvieron una serie de importantes señoríos jurisdiccionales donados por Alfonso VIII. Habló de la estructura del cabildo catedralicio, constituido en 1183 por dieciséis canónigos regulares pertenecientes a una élite eclesiástica urbana que procedía de importantes familias de la antigua nobleza castellana (que además habían colaborado en algunos casos con Alfonso VIII en la reconquista) de entre las cuales destacaría el linaje de los Albornoz, a quien pertenecería el futuro cardenal Gil Álvarez de Albornoz-; de la rigurosa jerarquía en la que estaba constituido y a cuya cabeza estaban las “dignidades (el prior -posteriormente, en 1215, deán, cuatro arcedianos -el de Cuenca, el de Huete, el de Alarcón y el de Cañete-, el chantre, el maestre escuela y el tesorero), seguidas del cabildo de canónigos, de los racioneros y medio racioneros, y de los servidores y auxiliares del cabildo catedralicio: capellanes, canónigos extravagantes, mozos de coro, un sacristán, porteros, campaneros…, un maestro de capilla, mayordomos, un canónigo obrero, un visitador, un procurador, “físico”…; de su patrimonio, constituido principalmente a base de la mitad de los diezmos del tercio pontifical y de bienes rurales y urbanos donados por canónigos, clérigos y vecinos de Cuenca, entre los que se contaban viñas, huertos, molinos hidráulicos, dehesas en la sierra, hocinos, casas, propiedades comerciales, tablas de carnicería, peleterías para curtir pieles, e incluso, a fines del siglo XII, unos baños…); y de sus privilegios y exenciones, como la percepción de la renta que producían algunas salinas regias como las de Cañete, Monteagudo o Tragacete y algunos portazgos.
Seguidamente se centró en el clero diocesano, en los clérigos que había en las distintas parroquias de la diócesis (hay constancia de la existencia de trece parroquias en Cuenca y de diez en Huete desde finales del siglo XII, de numerosas iglesias sin la categoría de parroquia y de una colegiata, la Colegiata de Belmonte, fundada en 1459 a petición del marqués de Villena al Papa Pío II), dado que, desde un primer momento, “la parroquia era la célula básica de organización del territorio diocesano constituyéndose su organización de forma paralela al desarrollo en el XIII del propio proceso repoblador”. Destacó la existencia de dos arcedianatos en la zona de la serranía (el de Cuenca y el de Moya) así como la importancia del de Huete -precedente en la formación del Obispado conquense-, de ocho arciprestazgos como el de Huete, Uclés o Castillo de García Muñoz), de una serie de vicarías como la de Cañete o Montalbo, que serían quienes ostentasen la responsabilidad de la administración eclesiástica e informasen al obispo de los problemas acaecidos; y de los diáconos, subdiáconos y presbíteros de órdenes menores no sacramentales donde se incluía, por ejemplo, al exorcista -una figura, por cierto, con una presencia muy importante en la época-, al acólito o al sacristán.
Y ya para finalizar, tras hablar de la procedencia de sus ingresos económicos –procedentes de los derechos funerarios, de las ofrendas y donativos y del cobro del diezmo, el cual tenían que pagar a la parroquia a la que pertenecían incluso los propios clérigos y que posteriormente sería dividido en tres partes (una destinada al mantenimiento de la fábrica parroquial, otra, llamada “tercio pontifical”, destinada al obispo y al cabildo, y otra asignada a los clérigos adscritos a esa parroquia), se centró en la presencia del clero regular también ya desde el siglo XII, citando al respecto a los Monasterios de Santa María de la Merced de Cuenca (documentado desde 1230) y de Moya, al Monasterio de San Francisco de Cuenca (documentado en 1273), al Monasterio de Santa María de Alcocer, fundado en 1259, y por último, al Monasterio de Santa María de Monsalud -fundado incluso antes de la creación del propio obispado, en 1167-, estando todos sus clérigos obligados también al pago de diezmos hasta el momento de establecerse acuerdos entre ellos y algunos obispos y de hacerse necesaria la mediación pontificia para conseguirse, en el caso de alguna orden como la de los cistercienses, la exención del pago de los mismos.
Todo un caudal de información, en definitiva, vinculada al nacimiento e inicios de la diócesis conquense que deja constancia, una vez más, de que la época de Alfonso VIII fue, como afirmó el propio profesor: “un periodo de institucionalización de muchas bases y fundamentos estructurales socioeconómicos de la iglesia conquense que, además, perduraron durante siglos, hasta el siglo XIX, cuando con los regímenes liberales tuvo lugar la desamortización eclesiástica”.