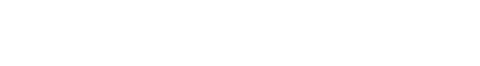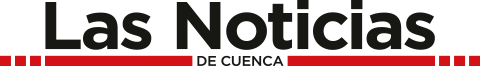“Todo lo que ganamos en oficio lo perdemos en frescura”

Francisco Mora (Valverde de Júcar, 1960) cumple 35 años como poeta. Y lo celebra a lo grande, con una antología, ‘Música callada’, editada por la Diputación, que aglutina una buena muestra de los siete libros de poesía publicados hasta la fecha por este miembro numerario de la Real Academia Conquense de Artes y Letras (Racal) desde 2014 que es también autor del libro de relatos ‘Todos los peces se llaman Eduardo’ (2008) o de los textos dramáticos ‘Las hormigas’ y ‘La frontera’.
‘Música callada’ recopila en torno a un centenar de poemas de tus siete libros publicados, además de trece inéditos. Supongo que te habrá costado la selección, sobre todo los descartes…. ¿Cuál ha sido un poco el criterio seguido?
Son 132 poemas de un total de 428. Preparar la antología me ha obligado a hacer un recuento que, te confieso, nunca me había planteado. Me ha costado Dios y ayuda seleccionar, sobre todo, como bien dices, por los descartes, porque te obligas a prescindir de poemas muy queridos… Pero a fin de cuentas una antología también se define precisamente por eso, por sus ausencias, por lo que se omite en favor de lo que se incluye. En cualquier caso, en la recopilación, además de por el gusto propio –a fin de cuentas es una antología personal– me he guiado por el criterio que considero más honesto: debían estar ahí mis poemas más representativos, aquellos que mejor definen mi poética, mi concepción de la poesía, lo que, en resumen, da testimonio de mi visión del mundo y de la vida.
¿Y no te ha dado por cambiar algún verso, alguna palabra, alguna coma? Porque a lo mejor un poema no se termina nunca, o sí…
Un poema, en efecto, no se termina nunca. Es imposible. Simplemente se abandona, se deja estar. Yo soy tan obsesivo al respecto que, en ocasiones (y lo digo de forma literal, no metafórica) he estado dándole vueltas a una sencilla coma una semana: la dejo, la quito –te dices–, ¿por qué dejarla en un poema sin signos de puntuación? ¿Y por qué no? De modo que “revisar” la obra propia te da ocasión de hacer aquí o allá algunas correcciones. No demasiadas, la verdad, ni muy importantes, aunque tal vez sí necesarias.
De tu primer libro, ‘De la tierra adentro’ (1981), solo ‘salvas’ tres. ¿Cuál es la razón? ¿Qué opinas ahora de aquellos inicios en la poesía? ¿Te identificas o te parecen obra de otra persona?
No solo de los primeros libros, al cabo de un tiempo todos tus poemas te terminan pareciendo obra de otra persona. A veces, incluso para bien, lo cual es el colmo de la alegría para todo autor medianamente exigente. Solo dejo tres poemas de mi primer libro porque quizá, sin arrepentirme en absoluto de él, quede claro, es un poemario todavía demasiado verde, con excesivas carencias pero, sobre todo, en el que me cuesta mucho reconocerme. Siendo consciente de que, después de aquellos inicios sin los que no seríamos lo que somos, todo lo que vamos ganando en oficio, lo perdemos en frescura. Y esa sí que es una pérdida grande.
Tus principales referentes, entre los que entiendo que podrían citarse autores como Antonio Machado, Neruda o Diego Jesús Jiménez, ¿estaban ya entonces en tu cabeza? Aunque supongo que con los años habrás ido descubriendo nuevos o antiguos autores que te habrán ido inspirando, dando nuevas ideas a tu poesía…
Enumerar a todos los maestros, todas las influencias, me llevaría horas. Yo tengo un problema, y es que, como Neruda, al que citas, amo toda la poesía escrita. Con eso está todo dicho. Pienso, como Muñoz Molina, que nadie que esté habituado a la lectura de los mejores maestros puede albergar otro sentimiento que no sea el de la emulación y la humildad. Hay que ver, y agradecerlo mucho, cuánto de lo que somos y de lo que tenemos más valioso en nuestras obras procede de los otros o no habría llegado a existir sin ellos.
El cambio quizá más perceptible se dé en tu hasta la fecha último libro, ‘El corazón desnudo’ (2015), con poemas en general más breves, incluidos algunos haikus. Y donde los largos son también más cortos. ¿Hay un intento de depuración? ¿De intentar decir más con menos?
Sin duda. Aunque en libros anteriores ya me había acercado a estos versos –y poemas– más breves, sin duda en este poemario se dan de una manera rotunda y constante. La poesía de verdad debe decantarse siempre por la esencia. Lo que ocurre es que eso cuesta verlo, es labor de años. Casi desde siempre yo aspiré a la claridad. Ahora pretendo el imposible: la transparencia.
Sí se observa una constancia en tu obra en cuanto a un tono íntimo, el existencialismo, la nostalgia, la infancia, referentes del campo, e incluso la presencia de la lluvia aunque no estemos en una provincia donde precisamente llueva mucho…
Tienes toda la razón. Uno, inevitablemente arrastra siempre sus fantasmas, sus ángeles y sus demonios. Sin remedio. De lo contrario, uno dejaría de ser uno, por más que estemos con Rimbaud y su “yo es otro”. Por la lluvia, simple y llanamente siento fascinación, me aporta tal cúmulo de sugerencias…
El amor a la pareja, a la hija, es uno de los temas más recurrentes en tu obra. ¿Casi toda la poesía es de amor?
Siempre. Hable de lo que hable. El amor es el motor del universo y la poesía, por supuesto, nace de un amor supremo: el amor a la palabra, es decir, a lo que define al ser humano. Y no es un tópico. La palabra es el hombre.
Hay dos poemas muy bonitos pertenecientes a ‘El corazón desnudo’, dedicados a la infancia y llenos de nostalgia. ‘Estos días azules’ y ‘Se viene un niño’. En el prólogo, Ángel Luis Luján viene a decir que recobras la infancia en el acto de escribir. ¿Son los niños lo más puro en este mundo en ocasiones tan revuelto?
La infancia es la única patria verdadera del ser humano, decía Rilke. El niño no es un proyecto de hombre: el hombre es lo que queda de un niño, dijo Ana María Matute. El niño es padre del hombre, nos enseñó Wordsworth. Yo, con nuestro paisano Rafael Alfaro, me inclino a pensar que la auténtica vida es la del niño, lo demás es sobrevivir. Y desde luego, la infancia es la vuelta al origen, a lo más puro, incontaminado y auténtico. No otra cosa pretende –de ahí su manera de estar ordenada– esta ‘Música callada’ mía.
También hay mucha metapoesía, como en el poema ‘Las hormigas’. ¿Es uno de los poemas de los que estás más orgulloso?
Digamos que, después de tantos años, es uno de esos poemas que me parece que siguen aguantando bien las usuras del tiempo. Y desde luego es una de las piezas que más alegrías y satisfacciones me ha dado, quizá junto ‘Por el río van caballos’ o ‘Vía muerta’, otros poemas que no dejan de pedirme que lea en público en cuanto surge la ocasión.
“Si algo de poesía / hay en mis versos / lo será a pesar de mis poemas”, dicen unos versos ingeniosos, entiendo que irónicos. Porque en tus poemas hay poesía…
Espero que sí. En efecto, más que ironía es ya sarcasmo. Como muy bien aprecia Ángel Luis Luján en la introducción, de vez en cuando en mi poesía asoma una visión crítica, una libertad total a la hora de tratar mi propia obra, lo que me permite intentar cierto desapego, muy saludable en una tarea como la de escribir que implica un apasionamiento por momentos “enfermizo”.
35 años publicando poesía es mucho tiempo... Aunque también has escrito cuentos, teatro y columnas de opinión, ¿qué tiene para ti la poesía para seguir escribiendo tanto tiempo después?
Me obliga la pura necesidad. Pero no nos engañemos. Uno no elige escribir poesía. Es la poesía la que te elige a ti, o no. Porque la mayoría de las veces es que no. Por tanto, hay que ser muy conscientes de que igual que viene, un día se irá. Sin más. Entonces solo quedará dar las gracias por haber recibido tan alto don, como lo es el de haberte permitido, alguna vez, soñar la vida en palabras.
¿Y consideras que el público respeta este oficio? Porque es habitual que a los poetas les pregunten por qué no escriben una novela…
Esa es una de las servidumbres del “oficio”… Si no escribes novela no eres escritor, en todo caso eres una rara avis, alguien que dice que escribe sabe Dios qué, para qué y para quién. Pero no generalicemos… Sí, hay magníficos lectores que aprecian, y de qué manera, la poesía. Con eso basta. Aunque fueran muy pocos, solo uno si me apuras, siempre merece la pena compartir con él, con tu lector, la emoción de ese poema, de ese verso necesario que le concierne, que le aguarda y que, sin duda, está escrito para él. Parece que lo hemos olvidado, pero el último faro de la utopía es, y será siempre, la poesía.